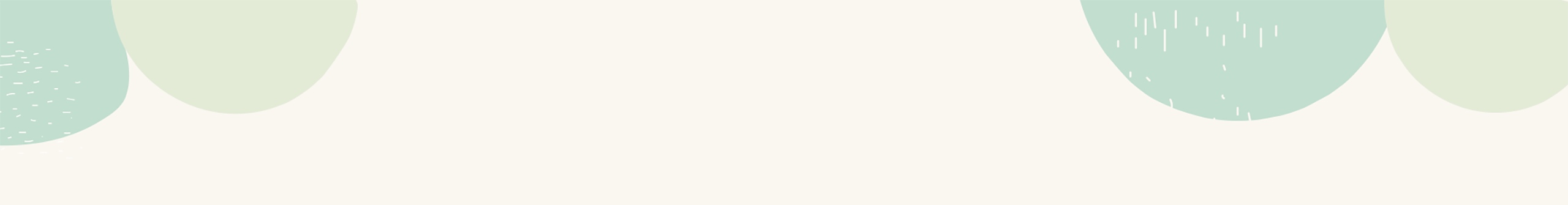Los días que se me mete el mundo por la ventana
No me llegan los pies al suelo. Puede parecer insignificante, pero no lo es tanto. Cuando eres pequeña (y si no alcanzaste el metro sesenta, como es mi caso, lo eres), ser incapaz de sentarte cómodamente en una silla con las plantas de los piececillos bien apoyadas es un fastidio. Si trabajas en casa sola, s-o-l-a, incido porque de eso es de lo que iba a hablar, las consecuencias pueden llegar a ser nefastas. En esas estoy. Desde hace unos días vivo sin vivir en mí con calambres en la cadera derecha hacia abajo y de los hombros hasta las manos. He adquirido la (mala) costumbre de sentarme con las piernas cruzadas sobre la silla. En posición de loto, para que me entiendan los yoguis. ¿Acaso no es la postura de los meditantes, el camino al nirvana y la elevación espiritual? De poco me sirven los años que llevo retorciéndome y poniéndome del revés. El descanso que siento al encogerme y convertirme en una especie de huevecillo sobre la silla para escribir, para leer, para transcribir entrevistas, hablar por skype o simplemente perder el tiempo de web en web es contraproducente. Un alivio inmediato. Una trampa a no tan largo plazo.
Y es algo que debería corregir pronto. A veces me doy cuenta. Bajo las piernas. Apoyo los pies sobre una caja de zapatos que me puse debajo de la mesa y yergo la espalda dignamente, cual abnegada funcionaria de Hacienda. Ángulos de 90 grados. Rodillas. Codos. Pero dura poco. En fin… No estoy hecha para lo correcto.
Trabajo sola y en casa. Creo que soy feliz. Reconozco que hay días duros. Que una, que es muy de darle al coco más de la cuenta y sin necesidad ninguna, pasa también sus momentos. Hay días en los que se echa de menos tener compañeros físicos de trabajo, es cierto. Un descanso acompañado. Una buena conversación -cosa que tampoco garantiza el trabajar con otra gente-. La seguridad de un contrato y un sueldo fijo a fin de mes. Pero cuando me paro a reflexionar en todos estos años, en quién siento que soy, lo que quiero y lo que siempre he soñado hacer me doy cuenta de que poco a poco, con sus tropezones y escarmientos, la vida me ha ido conduciendo al lugar en el que estoy ahora y que, a pesar de la incertidumbre o los rigores de la cuenta bancaria, no he sentido nunca la emoción y la certeza de que estoy construyendo algo desde lo mejor de mí. En soledad, cuando toca estar sola. En compañía de aquellos a quienes escojo. Una soledad en la que crezco y aprendo. Sufro. Y luego soy una mejor yo. Es una soledad que hace fuerte cuando la sabes manejar (que tampoco se maneja siempre, tampoco os penséis). Una compañía que se disfruta y exprime mucho más cuando llega.
Los días malos pesa todo. Esta ciudad de provincias se transforma en un puto pueblo (sí, así, con todas sus miserias de puto pueblo). La casa. La mesa. La gente. Yo misma. ¿Esto era todo? ¿Así va a ser? Asusta pensar en una maternidad cada vez más próxima (o eso supongo). Que una vida doméstica y de familia fagocite lo demás. La monotonía de un entorno no cambiante. Tanta estabilidad hiere. ¿Esto era todo? ¿Así va a ser? Los días malos paralizan. El miedo atasca. E incluso nos hace mezquinos y desagradecidos.
Luego están los días buenos. Nada como la acción y el movimiento. Las cosas llegan, suceden, están ahí esperando que las busques. Esos días siento que entra el mundo por la ventana. Aquí, en mi puto pueblo. Que no necesito más que una buena conexión a Internet y a mí misma. A mis manos. Al instinto que me lleva de un sitio a otro y me hace encontrar una historia, y otra, y otra… y se eriza la piel y el corazón late. Y te mueres de ganas de coger un avión y de largarte a Kenia a sentarte con esa persona y dejarte contar. Y de coger otro avión y largarte a Nepal y buscar a las chicas con las que tienes que hablar allí. Y de ahí hasta Bombai. Y a Japón. Por dios, hay tanta gente tan interesante en todas partes. Y vuelves aquí, al puto pueblo y te sientas en un bar con un kurdo que te cuenta que una vez se enamoró, mucho, y entonces entiendes que no se ha vuelto a enamorar porque en realidad sigue queriendo a esa libanesa a la que no debía querer porque él era kurdo y ella libanesa. Y te tomas un café con él y te vas a tu casa dándole vueltas a cómo vas a contar esa historia aquí, en el pueblo, donde la mayoría ignora siquiera qué significa ser kurdo. Y abres el ordenador y Colombia te entra por todas partes y cierras los ojos y deseas estar otra vez en Bogotá, a pesar de su Transmilenio, hablando con tanta gente de lo que allí está pasando ahora. Y entonces un periodista y escritor colombiano al que admiras y lees con devoción de santo comienza a conversar de repente contigo en el chat de Facebook y te mueres un poco por dentro de felicidad porque sabes, con una certeza de ultratumba, que algún día esa conversación será en persona. Aunque el día que llegue te pueda la timidez y no sepas qué decir. Y te mueres de felicidad por dentro porque aún desde la distancia esa conversación ya se ha producido. Bendito seas internet.
Los días buenos, y esta semana ha habido unos cuantos, pasas la tarde del miércoles conversando con un joven afgano que desde Kabul sigue los partidos del equipo de tu ciudad, de tu pueblo, y lo que empieza siendo algo anecdótico -un aficionado del Elche en Kabul- se acaba convirtiendo en un retrato de la vida cotidiana en ese país castigado hace unos años por la guerra, una historia de familias que pierden a algunos de sus miembros por culpa de bombardeos, que tienen que marcharse de su casa, una historia de gente humilde que se busca la vida y sus entretenimientos… Mucho más que un chico que ve los partidos del Elche. Y escribes la historia. Y la historia llega. Y en el club aceptan la idea de enviarle un regalo. Y entonces soy feliz porque sé que ese chico será un poquito feliz el día que reciba el paquete de esta ilusa española.
Los días buenos descubres una historia detrás de otra. Y te dices que sí, que paciencia, que irás, que viajarás y lo escribirás. Que África te sigue esperando porque allí has dejado buena gente y porque ¡carajo! nunca bailaste ni reíste tanto. ¿Acaso la vida no me va a devolver nunca más días como los de Ruanda? Paciencia. Sigue. Y te sientes afortunada y orgullosa de haber elegido ser valiente para ser tú misma. De la bendita libertad de escoger sobre quién o qué escribes. De disfrutar tanto después de haberlo hecho, porque sí, en el durante, a veces, también se padece, no le faltaba su parte de razón a Dorothy Parker cuando dijo aquello de «odio escribir pero amo haber escrito». Se ama, es cierto. Y los días buenos el escribir también se goza. Se suda. Y se goza.
He elegido esta vida porque creo que es la que más se ajusta a lo que soy. Con sus días malos. Con las dudas y los miedos. He elegido esta libertad. Dar lo mejor de mí. Dejar que el mundo me siga entrando por la ventana y planear mis salidas a su encuentro.